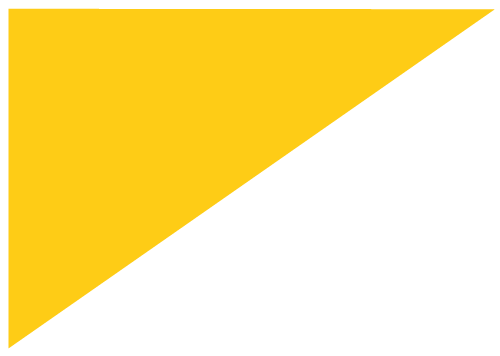“La tercera clase” (Pablo Gutiérrez*, Huelva, 1978) es un libro que diríamos nos habla de la adolescencia y de educación. Dos palabras que unidas parecieran ya de por sí generar conflicto en nuestras mentes de enseñantes. Digamos que mientras la infancia es acogida con fervor por la literatura y la educación, con la adolescencia no sucede así. Quizás porque la adolescencia tiende a reivindicar una épica necesaria desde esa rebeldía irracional que molesta. Indudablemente, tanto la literatura como la ficción se han encargado ya del tema, a la vez que construyen un discurso social que marca fronteras también en lo mental. Pero este libro no va exactamente por ahí. Aunque quizás su propio título nos induzca a pensarlo recordándonos el sentido peyorativo del viajar; billetes de primera clase, de segunda clase… ¿Había de tercera clase? En los viajes no lo sé, en educación sí. Porque la valoración con la que el profesorado percibe sus dificultades en algunos de nuestros Institutos, admitiría esa y hasta alguna gradación más. Es así como pudiéramos imaginar que el profesorado ve lo que ocurre en las aulas.
El escritor también ve las cosas que ocurren, que impactan su mirada y lo traslada a la escritura, de modo que este libro empieza así: La única manera de contar el caso de la niña Valme es aplicando la estricta sociología científica, sobran los buscadores de noticias, sobran las leyendas y sobran los poemas, que todo lo oscurecen… Una contundente declaración de principios que marca desde el comienzo el camino por el que el autor pretendiera que el lector transite para mirar más allá y desentrañar lo que pasa. Un camino difícil porque requiere a la vez de una atención especial y de un necesario alejamiento. Por eso creo que no es casual que el nombre de “tercera clase” se lo ponga en la novela, una de las profesoras con un protagonismo más bien secundario, alguien que no está en el ajo, pero capaz de clavar la definición de lo que ocurre.
La niña Valme, Mauri, Nico, Alberto, Regla y muchos otros forman el coro de voces de la tercera clase, los chicos de la Broa; y son hijos de un espacio geográfico (cualquier ciudad de la desembocadura del Guadalquivir) en una barriada también de tercera clase, que ha ido conformando sus caracteres, a la vez que los convierte en víctimas; porque esa patria de su infancia de coger cangrejos y sus juegos en la playa, va desembocando en una cotidiana ausencia de futuro marcada socialmente por la presencia y protagonismo del narcotráfico: Lo que ocurrió con la niña Valme va de un río, un pueblo orillado y una colmena donde los muchachos se apilan sin propósito… -nos dice el narrador convertido en uno más de los personajes y que se autodefine como un profesorcito de clase media especializado en casos perdidos…
Esa vinculación entre persona y territorio, tan característica de la condición humana, se nos muestra aquí en el libro en escenarios muy concretos y definidos, que el propio narcotráfico impone y moldea en muchos de sus protagonistas. Nos lo cuenta el propio autor en una entrevista en Diario de Sevilla: Cuando vi The Wire por primera vez pensé eso justo: “Estamos viendo Baltimore, pero yo estoy viendo lo que está enfrente de mi casa”. Y hasta el folclore que aparece en el submundo se parece mucho a esto: esos chicos de la esquina que esperan todo el día…
Pero digamos también que todo eso es sólo una parte del contexto, la otra es el mundo educativo, la vida en el Instituto. Un escenario que a veces puede ser -y otras veces también quisiera ser-, paralelo al submundo de fuera, pero que se ve irremediablemente interpelado por él, porque en medio hay personas: alumnos y muchos problemáticos; y profesores que en muchas ocasiones tienden a sentirse como incapacitados para desarrollar su labor, o para lidiar con ellos y tener que enfrentarse a situaciones y preguntarse que nada de lo que viven en el Instituto tiene que ver con lo que habían previsto o estudiado. Desde los propios cargos directivos que, ya lo sabemos, tienen la autoridad, pero no las herramientas y recursos necesarios; hasta el profesorado que, como dice el autor, pueden llegar a pensar que están en una ONG, y que sí, te sale la parte humanitaria, por propia supervivencia o porque te pasa por encima la realidad… Es en ese doble escenario en el que se mueve esta novela coral que no esconde los casos extremos y sus consecuencias trágicas, aunque no se regodea en ellas, porque interesa más el entramado y el clima de las realidades que no por cotidianas son fáciles de gestionar y donde todo pareciera encomendarse a la buena voluntad, esa disposición del profesorado que al final todo -y a pesar de todo-, lo intentará salvar.
Y además del escenario está también y sobre todo la manera en que se construye el relato. La verdad es que uno lee este libro casi sin la conciencia de que estás leyendo, como si se tratara de un documental en el que incluso la propia cámara desapareciera ante la potencia de lo que se cuenta.
Porque lo que se cuenta son como historias de vida (con minúsculas) y que el autor estructura en pequeñas intervenciones, cortas y magníficas, que van componiendo un collage cuyo final no podemos entrever, entre otras cosas, por la potencia narrativa de esas pequeñas intervenciones, pequeños textos que algunos no llegan a una página, pero que dejan al lector colgado de interrogantes profundos como si se tratara de auténticos poemas. Porque abres el libro por cualquier página y puedes encontrar cosas como estas en la reflexión/voz íntima de una de las profesoras: Niñitos de La Broa, pobrecitos de colorín colgados de la cadera de sus horribles madres, niñitos que se rascan los brazos y tienen las uñas sucias (es la estampa oportuna), esos niños que deberías llevarte a tu propia casa y bañarlos y prepararles la cena, esa fantasía de niños que se esfuerzan en sufrir para que tú puedas participar en el programa de redención del mundo, esa niña tan mona que aparece en el minuto 9:10 de Tierra sin Pan, el pelo negro y liso, los pies descalzos balanceándose en el pupitre, tan contemporánea, ¿no podía haber sido esa niña nuestra Valme? El mendrugo en el documental, ¡un icono de la pobreza! ¿Te acuerdas de ese mendrugo que mojaban en el agua del arroyo para ablandarlo? En La Broa no había mendrugos ni había arroyos, no quedaba nada de aquella miseria honorable y guerracivilesca, los cafres de La Broa participaban, de otra clase de pobreza, la pobreza de espíritu de un chaval que te ridiculiza, que se ríe de ti, y te dice como un trueno que a mí no me hables, vieja. Vieja. Dum loquimur, fugerit invida aetas…
En definitiva, un libro interesantísimo y muy recomendable para todo enseñante en el que el autor nos hace una excelente demostración de sus extraordinarias dotes narrativas, al describirnos con su punzante forma de contar la encrucijada en la que puede encontrarse el profesorado en nuestros Institutos:
Como gusanos que se deslizan viscosos y escarban en mis oídos: así las voces de los chicos de la tercera clase, y así las voces de Joaquín, de Dolores, de Beatriz, de Sebastián, de Antonio, todas esas palabras saliendo de sus cabezas como hilos invisibles que pellizco y enredo… Yo era el buen profesorcito que hablaba de los zigurats de Babilonia y de la batalla de Las Navas de Tolosa, yo era un hombre del siglo pasado que vivía solo, que tenía apuntes amarillos y que planchaba sus camisas, y mi corazón era tan ancho como el mar y estaba lleno de compasión, por eso siguen percutiendo dentro de mí todas las voces…

Pablo Gutiérrez, es profesor de un Instituto en Sanlúcar de Barrameda, y autor de libros igualmente recomendables como: Rosas, restos de alas (2008), Nada es crucial (2010), Democracia (2012), Ensimismada correspondencia (2012), Los libros repentinos (2015), Cabezas cortadas (2018); o las más recientes; El síndrome de Bergerac -Premio EDB de Literatura Juvenil de 2021; Memoria de la chica azul (2021) y la reciente Un verano en Portugal (2023).
Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea