
Como en todos los desastres profundos, digamos que no supimos verlo venir. Aunque si lo pensamos bien, era verdad que algunas señales estaban ahí, como instaladas en las rutinas. Es lo que tienen las rutinas, que se instalan en nosotros para no dejarnos ver. Esa es, digámoslo así, su función orgánica, como la de nuestros riñones es filtrar la sangre y tampoco lo vemos. Así que no lo supimos ver y también de forma parecida apenas nos dimos cuenta cómo se fueron haciendo intocables los libros de la estantería de la Sala de Profesores. Intocables en el otro sentido de la palabra, no porque no pudieran tocarse, sino porque no se tocaban, no sentíamos ya el tacto de los libros en nuestras manos.
Pues eso; que así se fueron instalando las rutinas, como negando los sentidos. Dicen que la verdad es una extensión de la mirada y de la palabra. Supongo que lo mismo se podrá decir del tacto. ¿Qué pensarían los ciegos si no lo dijéramos? Así que los libros se fueron haciendo eso, invisibles e intocables. Y por invisibles e intocables, tampoco creó el menor problema que el espacio del que parecían ser propietarios los libros allí, en la Sala de Profesores, fuera poco a poco siendo desalojado porque había que buscarle un hueco o tener sitio donde colocar los ordenadores y después nuestros portátiles y tablets. La vida evoluciona, la escolar también. Eso decíamos entonces, aunque en algún tiempo anterior nos habíamos quejado de lo contrario, de lo reacia que era siempre la escuela a los cambios. Y también eso: Que hay cambios esperados que llegan como expectativas, y que otros pasan por ser sólo una esperanza; se les espera como ahora la lluvia en tiempos de sequía. La educación es un motor de cambio, eso dicen; quizás nosotros también lo decíamos, mientras no tocábamos los libros; mientras, por no tocarlos, tampoco veíamos como poco a poco iban desapareciendo de nuestras conversaciones ahí en la Sala de Profesores. Ocurre que las cosas desaparecen cuando dejamos de verlas o hablar de ellas, aunque estén ahí, tan cerca. Como dijo aquél -olvidándose de los ciegos-, no hay realidad más allá del lenguaje y de la mirada.

La Sala de Profesores. Aún recuerdo cuando decíamos aquello de: este es un libro imprescindible que debía estar en todas las Salas de Profesores de todos los colegios e institutos; y pretendíamos así reivindicar su relevancia, su necesidad. Lo que no recuerdo bien es cuando dejamos de decirlo. Probablemente ese sea el problema. Que dejaríamos de decirlo quizás cuando abandonamos también aquella costumbre de dejar esos libros imprescindibles allí en la mesa de la Sala de Profesores a disposición de todos, cuando ya los habíamos leído. ¿Qué mejor destino para esos libros que dejar de ser nuestros para ser compartidos de esa manera con los compañeros? Porque la mesa de la Sala de Profesores era eso, el sitio de compartir y quizás por eso también colocábamos textos interesantes o recomendaciones de libros debajo del cristal; y siempre ocurría que había compañeros que venían cargados de exámenes que corregir pero que en algún descanso de esa tarea se encontraban con el texto ahí delante de sus ojos, lo leían y después había comentarios. Creo que colocábamos textos bajo el cristal de la mesa como antes habíamos escrito pintadas reivindicativas en las paredes. En ambos casos creíamos que teníamos cosas que debíamos decir…

O como cuando aquello de que se estableció por norma dedicar en los horarios una media hora obligatoria de lectura para los alumnos, y la hicimos extensiva también para los maestros. Y nos agradaba esa imagen de los maestros leyendo a la par que los alumnos para que el aula se convirtiera en Sala de Lectura. O como ahora, cuando nos da por recordar a aquel compañero que llegó nuevo y que tenía por costumbre ir al colegio siempre con un libro bajo el brazo y se paseaba con él entre las filas de los alumnos que se formaban en el patio antes de entrar en clase y no lo soltaba hasta entrar en el aula y dejarlo sobre su mesa. Lo simpático que nos parecía aquello y con qué ternura lo recordamos. Porque el compañero se marchó a otro Centro y no sabemos si seguirá con esa costumbre en sus nuevos destinos. Creemos que sí. Es una cuestión de fe, como una profunda necesidad de creer para que las cosas puedan tener sentido. Lo que sí sabemos es sobre aquel 23 de abril que no encontrábamos qué organizar para festejar el día del libro y a alguien se le ocurrió eso, que podríamos llegar todos los maestros ese día así, con un libro bajo el brazo. Todavía recordamos como aquello tan simple impactó tanto entre nuestros alumnos para que empezáramos a hablar entre nosotros de cómo el poder de lo simbólico puede otorgar tanta relevancia a algo tan sencillo; y también que al año siguiente el 23 de abril no fueron sólo los maestros, sino todos los alumnos los que llegaron al colegio con un libro bajo el brazo. Y fue emocionante y hermoso, siendo tan simple…
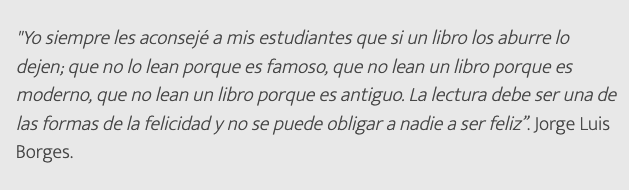
O como aquella vez que llegó el 23 de abril y tampoco habíamos preparado nada y mientras nos quejábamos apesadumbrados de que ese año no habría nada que celebrar, aquella misma mañana en la misma Sala de Profesores y a punto de abrirse la cancela para la entrada de los alumnos, a alguien se le ocurrió lo de que los maestros esperaran a los alumnos sentados todos y distribuidos por el patio de recreo leyendo un libro. Y que otra vez un acto simbólico salvó la cara de aquel día que se festejó más bien en la otra cara, la de los alumnos, sobre todo los más pequeños, como sorprendidos de ver a los maestros ahí en la silla, en medio del patio leyendo. ¿Por qué harían eso? Se preguntarían…

Pues eso, que cada 23 de abril era una historia; y ahí estábamos los maestros, compensando con ilusión y entusiasmo la falta de ganas que había empezado calando poco a poco, hasta convertirse en una inundación. Inundación de papeles, le llamábamos, viendo como nuestro trabajo equivocó el centro de gravedad para dedicar nuestro tiempo a rellenar papeles y más papeles que exigía una administración que parecía cada vez más insaciable. Creo que fue eso: que la burocracia asfixió el alma de la escuela; sus tentáculos anularon la ilusión y el entusiasmo para que nuestras historias sobre el 23 de abril se fueran agotando. Apenas sabemos cómo una cosa trajo la otra para un día sorprendernos de que ya casi no leíamos. Sería que como en todas las historias tristes, los platos rotos de la frustración la pagaron como siempre los más débiles, las almas más sensibles, principalmente ellos: los libros. ¿Cómo leer si nuestro trabajo carecía de emoción? ¿Con qué ganas coger un libro si se nos había apagado la fe en lo que hacíamos?

Es verdad. Llega otro 23 de Abril y el libro será noticia por un día en las páginas de los periódicos y en las noticias repetidas de los telediarios que adormecen y parecieran insensibilizarnos precisamente por eso, por repetidas. En ellas se seguirá hablando del libro y de su relevancia para la educación de las jóvenes generaciones y cosas parecidas, como si nada hubiera ocurrido. Pero las cosas ocurren y en las escuelas lo que ocurre es eso: que los maestros no leen. Y si los maestros no leen qué imagen trasladarán a sus alumnos o qué historia podrán inventar para este 23 de abril que sea creíble, que asombre su mirada y que le llegue al alma como necesitamos siempre que nos lleguen los libros. Y sobre todo, si los maestros no leen ¿en qué acabará convirtiéndose el sueño ilustrado de todos ellos que estuvieron un día convencidos de que a través de la educación se podía mejorar al hombre y a la sociedad, se podría construir un mundo mejor?

